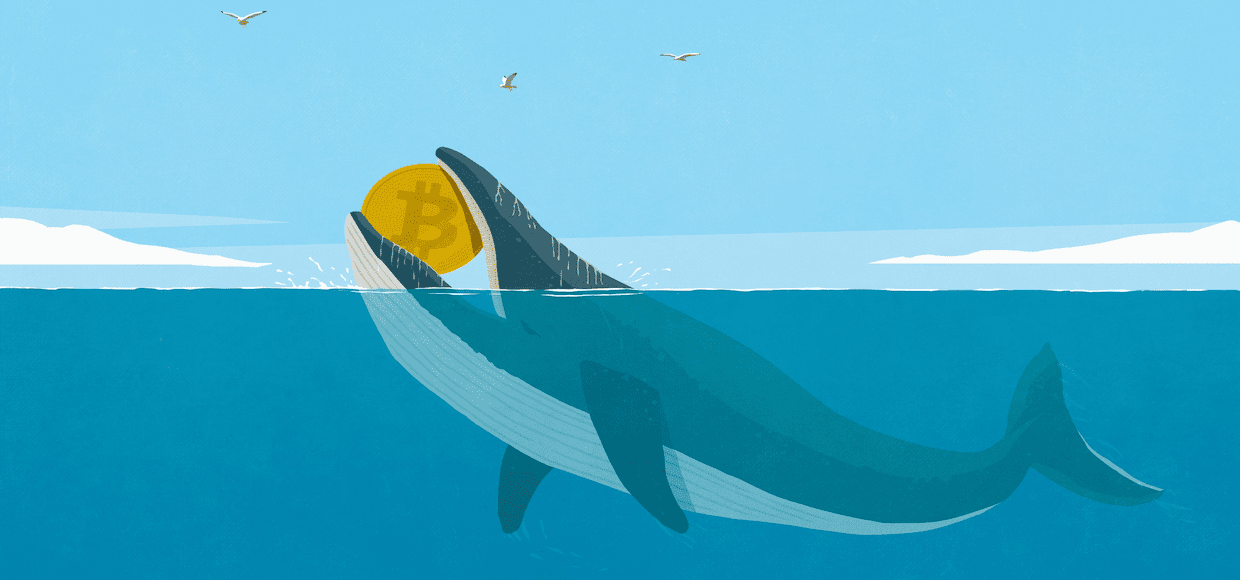La Ley de Etiquetado Nutricional en Colombia coge vuelo
Frente a la creciente preocupación por la comercialización y consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, los legisladores colombianos están tomado cartas en el asunto con la Ley de Etiquetado Nutricional.
Estos alimentos, que se caracterizan por tener un alto contenido de azúcares, grasas saturadas y sodio, han contribuido al aumento progresivo de peso y a la aparición de enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad; según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en América Latina, aproximadamente 1.900 millones de adultos tienen sobrepeso, de los cuales 600 millones son obesos.
América Latina es una de las regiones con mayor crecimiento de niveles obesidad especialmente en la población infantil; en 2019, el 7.3% de niños menores de cinco años presentó sobrepeso. Así mismo, se evidenció que, en 2020 seis de cada diez personas adultas mayores de 20 años son obesas.
Frente a esta coyuntura de salud pública, Kantar Insights, realizó un análisis sobre el alcance de la Ley de Etiquetado en los países latinoamericanos, con énfasis especial en Colombia.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su plan para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia (2014 – 2019) y su Informe sobre el impacto mundial de las Enfermedades No Transmisibles (ENT) del 2020, ha establecido políticas de etiquetado frontal como advertencia de los alimentos y bebidas que contienen cantidades excesivas de nutrientes críticos, para permitir que los consumidores hagan elecciones saludables e identifiquen de manera rápida y sencilla aquellos alimentos caracterizados por su alto contenido calórico y bajo valor nutricional.
La puesta en marcha
Si bien Ecuador (2014), Chile (2016) y México (2020) son los países más emblemáticos por el impacto en la implementación de la Ley de Etiquetado, Colombia incursiona este año en la ejecución de la misma.
En América Latina, el impacto entre una ley rígida y una más flexible se mide en menor o mayor números de categoría y marcas afectadas, lo que repercute en una mayor o menor caída en el consumo y tiempo que toma la recuperación de este. En México, por ejemplo, en donde la ley se aplica con la mayor rigidez en comparación con los demás países, casi todos los productos y marcas de una categoría están marcados.
Si bien en Colombia parece que los shoppers examinan más los empaques que en México, siguen siendo solo un tercio; en 2019, un 13% de los colombianos leyó SIEMPRE la información de los empaques y etiquetas en el sitio de compra, frente a un 10%, correspondiente a los mexicanos. Un 16% (Colombia) lo hizo de manera FRECUENTE, frente a 13% (México), A VECES un 34% para ambos países, CASI NUNCA un 22% (Colombia) y 20% (México) y NUNCA un 16% (Colombia) y 23% (México), de acuerdo al estudio WCWD Kantar División Worldpanel.
Por otra parte, parece que la pandemia influyó en que los hogares colombianos dejaran de revisar las etiquetas y se interesaran menos por el contenido de los productos, especialmente en cuestión de calorías y azúcar.
¿Qué se espera para Colombia?
Se prevé que las marcas y categorías asociadas con nutrición y salud, y su equity de marca, serán las más impactadas al tener sellos, lo que se traduce en una disminución del consumo. Así mismo, la reformulación puede ser una opción, pero depende de la categoría y del nivel de marcación de esta; reformular permite ganar una diferenciación y ventaja competitiva en una categoría masivamente marcada con sellos. Sin embargo, es necesario contar una historia que justifique el cambio y que no se convierta únicamente en una medida para evitar la fijación de sellos en las etiquetas.
Por último, Kantar pronostica que la Ley tendrá leve o nulo efecto en productos de indulgencia, pues el consumidor es consciente de que los productos que está consumiendo tienen altos niveles de azúcar o calorías, pero su intención es consentirse.